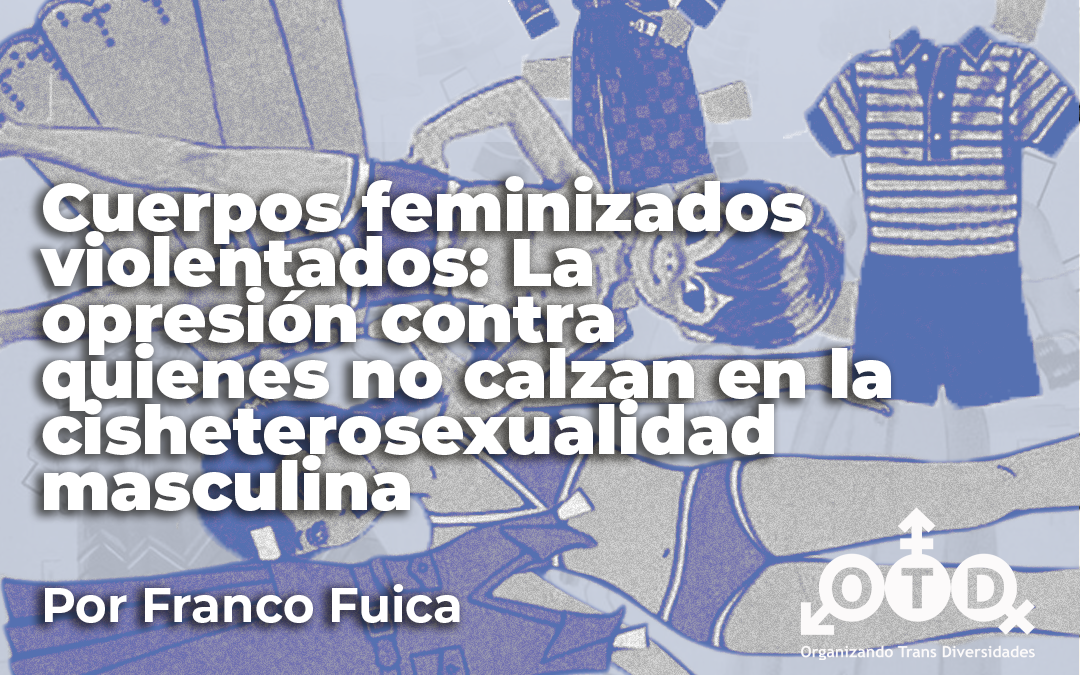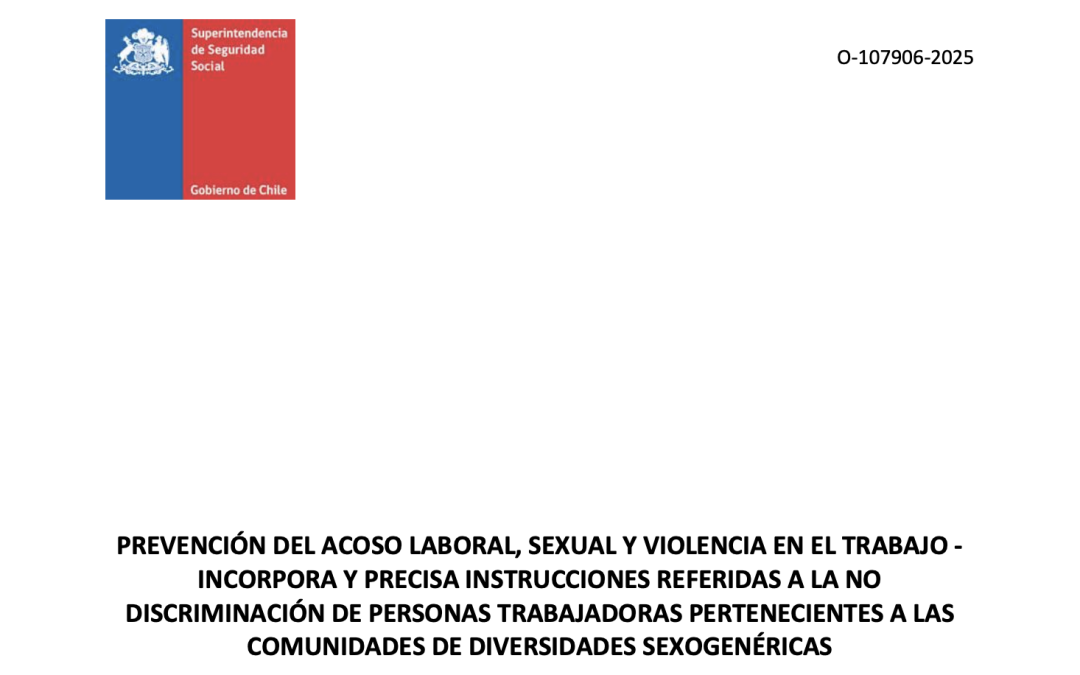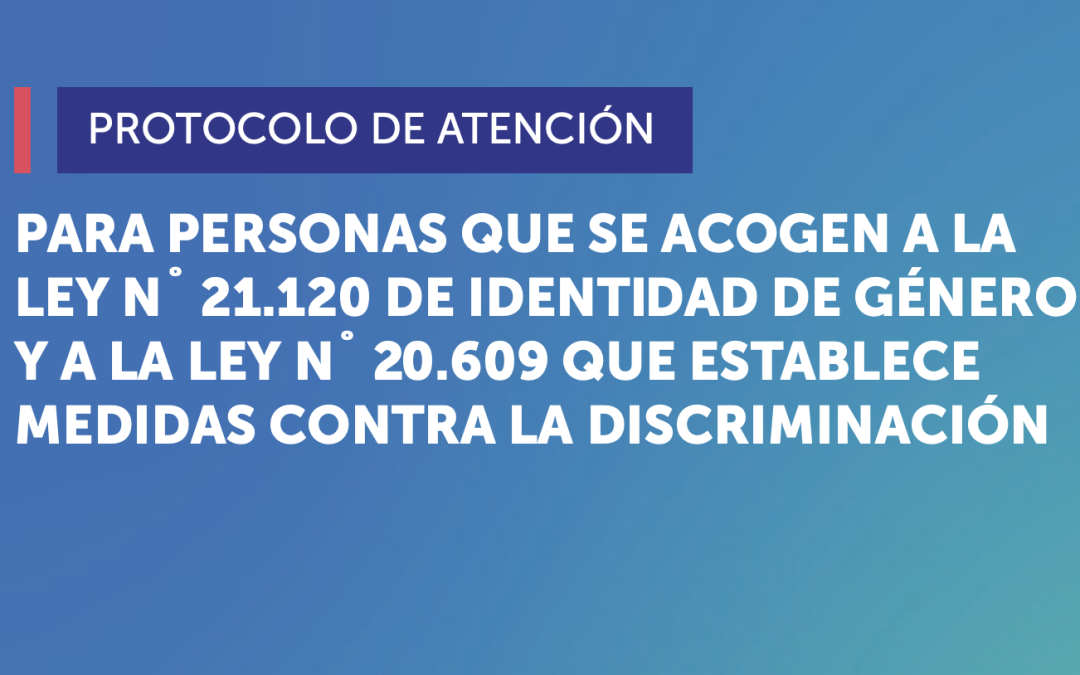Por: Nahuel Sativa Activista transfemenina
Políticamente me considero pan-anarquista, creo en el valor fundamental de la libertad y desprecio cualquier discurso político que atente contra ésta, ya sea de la derecha metiéndose en las alcobas o de la izquierda, en las billeteras.
En mi lugar de trabajo, habitualmente conversamos de política. Con distintos grados de confianza en el Leviatán, la mayoría se carga hacia la izquierda. El discurso progresista no sólo es dominante, además tiene un embajador dedicado entre mis colegas: un dirigente del Frente Amplio, movimiento que vende el discurso más de izquierda y progresista disponible en la papeleta en este año de elecciones.
A muchos de mis compañeros los conocí, años antes de trabajar con ellos, en la comunidad open source. Una noche, en una de las juntas de esa comunidad, les conté que estaba en un proceso de transición de género. Tres días más tarde, mi actual jefe me llamó para ofrecerme un contrato. Cool. Sentí orgullo de mi industria, de mis colegas y hasta de los valores de libertad individual en comunión con la cooperación colectiva voluntaria que transmitiría el open source como fenómeno político contemporáneo.
Pocos días después de comenzar a trabajar en esta oficina, mi compañero del Frente Amplio me regaló un discursillo de héroe progre. Algo así como: “Lo que estás haciendo es muy valiente, no dudes en solicitar mi apoyo si algún colega te hace pasar un mal rato”. Poco inteligente yo en escuchar siquiera a quien pide votos para poder ordenarle a las personas qué hacer con sus vidas.
Mi transición ha sido gradual. Decidí conservar mi primer nombre precisamente para dar continuidad a mi identidad, más allá del género. Como comencé a trabajar en esta empresa en los primeros momentos de mi transición, no me pareció tan raro ni tan incómodo saludar a mis colegas de la mano, como es costumbre entre los hombres. Mal que mal, ellos me conocieron cuando yo me travestía de hombre y vivía escondida tras una barba de chivo adolecente.
Desde entonces ha pasado medio año. En el transcurso me he acostumbrado a ser tratada como mujer. Hasta los uniformados más machotes con quienes comparto tatami me besan en la mejilla para saludarme, como es la norma local. Mis colegas eran la única excepción, hasta que hoy decidí tocarles el tema. La mayoría acogió mi planteamiento con simpatía, dándome a entender que a ellos también se les estaba volviendo extraño saludarme con la mano, que el cambio de saludo sería algo nuevo a lo que tendrían que acostumbrarse, pero que coincidían conmigo en el camino. La mayoría, pero no todos: no el progre.
Hoy, cuando finalmente me despedí de mis compañeros con un beso en la mejilla, el progre, me extendió la mano: “Me disculparás, soy enchapado a la antigua”. Un poco en serio, un poco en broma, le respondí: “Así es el Frente Amplio”. Y él, sin dimensionar cuánta verdad había en sus palabras, remató: “El progresismo es una mentira”.
Pocas horas después, escribo este texto. No para denunciar una nueva incongruencia, entre las muchas a las que estamos acostumbrados. Tampoco para educar al eventual lector explicándole detalles de lo que es una transición de género. Escribo para recordarme a mí misma que el ejercicio de la política es un ejercicio de propaganda que poco tiene que ver con la verdad, para recordarme que quienes hablan de ética colectiva a través del Estado suelen abandonar el ejercicio de la ética individual y caminan filosóficamente en el sentido opuesto al que elegí para mi vida.